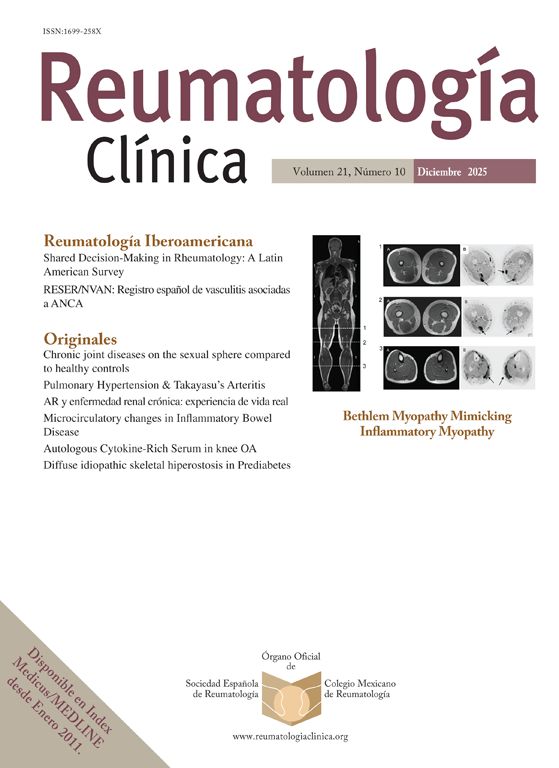«Però hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa…» «Pero hemos vivido para preservar las palabras, para devolveros el nombre de cada cosa...» Salvador Espriu. Inici de càntic en el temple, 1965.
El uso de abreviaciones se ha introducido en el lenguaje científico como un recurso para ganar tiempo y ahorrar espacio1. El lenguaje biomédico inglés utiliza con profusión las siglas y los acrónimos, formados por las letras iniciales o sílabas de una serie de palabras, técnica que ha proliferado también en castellano2. Esta tendencia no es actual sino que ya estaba presente en los textos griegos y romanos; sirvan como ejemplos diáfanos los acrónimos SPQR (Senatus populusque romanus) e INRI (Iesus Nazarenus rex ioudeorum) utilizados durante el Imperio romano; en la Edad Media su empleo se generalizó hasta tal punto que hubo que regularizar y hasta prohibir su empleo.
El abuso de abreviaturas, siglas o acrónimos está documentado tanto en la práctica médica como en las publicaciones3,4. Una sucinta prospección sobre el empleo de acrónimos en la revista REUMATOLOGÍA CLÍNICA ha permitido establecer que sólo en el texto de 39 artículos publicados en tres ejemplares consecutivos del año 2010 se han utilizado 152 acrónimos distintos (muchos de ellos incontables veces), lo que representa un promedio de casi cuatro por artículo o carta y algo más de 50 por cada ejemplar. El récord lo ostenta un artículo de revisión en el que los autores han empleado 57 acrónimos en 411 ocasiones, incluidos el texto, las tablas y las figuras; ¡uno de ellos ha aparecido repetido hasta 49 veces! Su empleo ha trascendido también al ámbito de la investigación y son numerosos los ensayos clínicos denominados con un acrónimo, especialmente entre los cardiólogos5; en ocasiones, el nombre escogido, muchas veces ocurrente e imaginativo por ser preconcebido, entra en contradicción y no se corresponde con el resultado esperado6.
Los problemas que conlleva el uso de abreviaciones son múltiples1: interpretación variable en función del contexto o la lengua en la que está expresada (polisemia), falta de un criterio uniforme en su confección, complejidad al lexicalizarse (por ejemplo «sidoso» o «sídico», cuando se transforma en adjetivo el léxico «sida», que inicialmente era el acrónimo del «síndrome de inmunodeficiencia adquirida»). El objetivo inicial de ahorrar tiempo y espacio y ganar en claridad no siempre se ha conseguido, sino todo lo contrario; lejos de enriquecer el lenguaje representa una ardua tarea de descifrado cuando la abreviatura se convierte en algo ininteligible7. Además son una fuente de frustración y de confusión: más de un 90% de los jóvenes médicos de otras especialidades fueron incapaces de comprender hasta 6 de 13 abreviaturas comúnmente utilizadas en la especialidad de otorrinolaringología8. Otras veces son el origen de errores médicos en el momento de la prescripción y transcripción de las órdenes médicas9,10. Son testimoniales algunos artículos, cartas al director o editoriales que advierten sobre su proliferación y exceso11, denuncian su incomprensibilidad12, son declarados indeseables o innecesarios13,14, a la vez que traslucen su ironía15,16.
A pesar de que existen organismos internacionales responsables del registro, control y publicación de las abreviaturas utilizadas habitualmente, la mayor parte de los acrónimos que aparecen publicados no están amparados por estos comités de normalización sino que surgen por generación espontánea, según el ingenio o capricho de cada autor o grupo de trabajo1. Se ha invocado reglas simples para la formación de acrónimos pero no siempre se cumplen17: deberían tener un mínimo de tres letras, una pronunciación fácil, ser útiles para facilitar la comunicación y servir más allá de la simple publicación; siempre se debería explicitar su significado la primera vez que aparecen en el texto y no utilizar más de una nueva abreviatura en cada artículo. No es lícito mortificar al lector remitiéndole al listado de abreviaturas de las primeras o últimas páginas de la revista, tal como se utilizó la piedra de Rosetta para descifrar los jeroglíficos egipcios18. Conscientes de este problema, los editores de las principales revistas de reumatología, incluida esta, propusieron unificar la lista de acrónimos habitualmente usados19. En un esfuerzo de síntesis, de una primera lista de casi 1.500 términos se pasó en tres etapas a otra reducida de 250, que se actualiza aproximadamente cada quinquenio20,21 y está disponible en la página web de la revista Clinical and Experimental Rheumatology22. Por otra parte se han publicado libros recopilatorios de siglas y en Internet existen recursos similares23–25. Para obviar su ambigüedad, se han ideado modelos informatizados que ayudan a identificar su verdadero significado26,27, con lo cual, la paradoja está servida: una técnica que nació para simplificar el lenguaje se ha transformado en un arma incomprensible para la que se requieren métodos complejos de descifrado.
En el capítulo dedicado a las abreviaciones del Manual de estilo de Ediciones Doyma28, publicado hace casi dos décadas, este recurso gramatical se calificaba de conflictivo y menospreciado al reflejar vicios inherentes al mundo contemporáneo; las abreviaciones eran tachadas de oportunistas (como las infecciones), caprichosas, alborotadoras, urgentes, tramposas, efímeras, libertinas y apátridas de condición: un verdadero enfant terrible del lenguaje científico-técnico —drástico juicio. Sin llegar a tanto, Aristóteles afirmó que la virtud consistía en saber encontrar el término medio entre dos extremos. Sólo un empleo contenido de abreviaturas, adecuado a las normas establecidas y consagrado por el uso evitará una nueva torre de Babel de siglas y acrónimos.
A Mayte Pizarro por su contribución en la obtención de los datos.